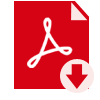Gonzalo Sanz Segovia | 04/09/2025
La biotecnología ofrece un horizonte esperanzador frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y las crisis sanitarias. Sin embargo, su enorme potencial también entraña riesgos, como su posible uso indebido o los impactos ambientales que podría generar.
Esta rama científica se puede definir de manera general como el uso de organismos vivos, células o sistemas biológicos para desarrollar productos y tecnologías que mejoren la vida humana. Aunque sus orígenes se remontan a prácticas como la fermentación de alimentos, hoy está estrechamente vinculada a campos como la química, la genética o la medicina. Su evolución está transformando sectores clave de la economía y la salud.
Aplicaciones destacadas
Uno de los ámbitos más impactados por la biotecnología es la agricultura. El desarrollo de variedades transgénicas o editadas genéticamente ha permitido mejorar la resistencia de los cultivos frente a fenómenos climáticos cada vez más extremos y a las plagas. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) reconoce su valiosa contribución en la satisfacción de la creciente demanda alimentaria y en el fortalecimiento de la seguridad alimentaria global.
Simultáneamente, esta disciplina está abriendo caminos hacia soluciones más sostenibles. Microorganismos diseñados en laboratorio se emplean para depurar aguas contaminadas, capturar metales pesados y absorber gases de efecto invernadero. Tecnologías como la biorremediación y la bioadsorción están siendo aplicadas en diversos sectores industriales. Por su parte, la economía circular basada en bioproductos —como bioplásticos, biofertilizantes y biocombustibles— está transformando los modelos de producción tradicionales.
En el terreno sanitario, la biotecnología desempeñó un papel fundamental en la respuesta a la pandemia del COVID-19, gracias al uso de tecnologías como el ARN mensajero, que aceleraron el desarrollo de vacunas a escala global. Las terapias génicas, como las CAR-T y las basadas en edición genética, están revolucionando el tratamiento de enfermedades raras y ciertos tipos de cáncer. De cara al futuro, avances como la edición genética de nueva generación (base editing, prime editing) y la biología sintética aplicada al desarrollo de fármacos ofrecen un abanico de posibilidades terapéuticas aún más precisas y seguras.
Riesgos emergentes
El mismo poder que permite curar, alimentar o descontaminar puede ser utilizado con fines destructivos. El concepto de tecnología de doble uso —en el que una innovación puede tener tanto aplicaciones beneficiosas como peligrosas— adquiere una relevancia especial en el ámbito de la biotecnología.
El acceso cada vez más asequible a herramientas de edición génica o síntesis de ADN plantea el riesgo de que actores no estatales, grupos extremistas o incluso individuos con conocimientos técnicos puedan recrear virus o bacterias patógenas. Este panorama preocupa a organismos internacionales como la OTAN, que en su informe Science & Technology Trends 2020–2040, publicado en 2021, ya advertía sobre el resurgimiento de la amenaza bioterrorista, intensificada por los avances tecnológicos acelerados por la pandemia del COVID-19.
Asimismo, el diseño de organismos sintéticos, que a menudo se lleva a cabo con buenas intenciones, puede desencadenar consecuencias imprevistas para los ecosistemas. Un organismo modificado liberado en el medio ambiente podría desplazar especies nativas, alterar cadenas tróficas o provocar efectos genéticos no deseados. En este sentido, la aplicación del principio de precaución, respaldado por el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología, busca mitigar estos riesgos al anticiparse a sus posibles efectos.
Las inquietudes no se limitan solo a la bioseguridad. También surgen preguntas sobre la privacidad genética, el uso de datos biomédicos, la propiedad intelectual de los organismos modificados o el control que grandes corporaciones podrían ejercer sobre tecnologías clave en salud y alimentación. Además, la creciente brecha biotecnológica entre países con y sin capacidad para desarrollar estas tecnologías representa un factor de potencial inestabilidad geopolítica.
Gobernanza a la altura de su potencial
Ante este panorama ambivalente, la necesidad de una gobernanza global efectiva de la biotecnología se vuelve indispensable. Aunque existen acuerdos internacionales como la Convención sobre Armas Biológicas (BWC) o el, ya mencionado, Protocolo de Cartagena, la velocidad de la evolución tecnológica ha superado los marcos regulatorios existentes.
De acuerdo con el informe Biotechnology Research in an Age of Terrorism, publicado por la Academia Nacional de Ciencias de EE.UU., es fundamental establecer sistemas de revisión ética y científica que permitan identificar investigaciones con riesgos potenciales antes de que sean publicadas o financiadas. También se propone la formación de los investigadores en responsabilidad social, la creación de marcos normativos flexibles y el refuerzo de la cooperación internacional para una vigilancia más efectiva de los laboratorios.
En una línea similar, la Comisión Bipartidista de Bioseguridad de EE.UU. y el Parlamento Europeo han instado a fortalecer los procesos de evaluación de riesgos, trazabilidad y transparencia, tanto en el desarrollo de productos biotecnológicos como en su comercialización. No se trata de frenar la innovación, sino de garantizar que sus beneficios no se vean empañados por un uso irresponsable o peligroso.
Entre la esperanza y la cautela
La biotecnología no es intrínsecamente buena ni mala. Su impacto dependerá de cómo se utilice, quién la controle y qué principios guíen su desarrollo. Puede convertirse en una gran aliada, pero también puede generar nuevas incertidumbres si se aplica sin los controles adecuados.
La historia ha demostrado que toda revolución científica pasa por una fase de fascinación seguida de una etapa de cuestionamiento. En este caso, ambos momentos coexisten. Por ello, más que una fe ciega en el progreso o un rechazo por mera precaución, lo que se requiere es una vigilancia constante, regulación eficaz y un firme compromiso ético por parte de todos los actores involucrados.